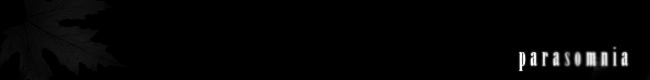miércoles, 31 de agosto de 2022
Androi_d
domingo, 14 de agosto de 2022
Un ciclo sin fin
jueves, 28 de julio de 2022
Para no perder el rumbo
miércoles, 1 de junio de 2022
El beso del Pangolín
Aquel sábado bebimos hasta amanecer. Mientras el mundo se caía a pedazos en Italia o China, solo nos importaba vacilar. Llevaba varias horas sin batería en el celu, por lo que ignoraba cualquier noticia exterior o mensaje de mi mamá. De pronto, el anuncio de la emergencia sanitaria: aquella plaga que creímos tan lejana había llegado por fin acá, cobrándose sus primeras dos víctimas. A partir del domingo tendríamos que encerrarnos en casa. Qué bueno que aún tenemos la clave de Netflix del vecino: servirá para distraernos. Tenemos mucha ropa que doblar también. En fin, mientras pienso en ello, siento un tremendo dolor de cabeza por el chuchaqui, mientras miro a las personas aguardando por que se abran las puertas de la iglesia de Solanda, a donde he venido de fiesta desde La Alameda. Creo que tengo cincuenta centavos en los bolsillos. No puedo con este dolor de cabeza; quizás deba comprar una aspirina, pero de hacerlo, tendría que gastarme el pasaje y regresar a pata a la casa. Me pondría a retaquear, pero con esta facha de ebrio dudo que alguien se compadezca.
Finalmente escojo la farmacia, y emprendo el largo camino hasta mi barrio. La gente luce asustada; el jueves pasado ya abarrotaron los supermercados, ni qué Centralazo o partido gratuito entre Liga y Barcelona. Una osada mujer, que lleva la boca tapada, se atreve a llamarme inconsciente. La ignoro a ella y a todos; camino, tomo la avenida Maldonado, bajo hasta El Recreo y aunque las calles están mojadas, siento un calor tan incómodo que me hace sentir como un chicle. Sigo caminando; el dolor de cabeza no se va y de pronto siento que el ojo izquierdo se me quiere salir. He llegado ya a El Trébol y me dispongo a entrar en La Marín. Parece un día feriado, de esos cuando los chagras se van de viaje y la ciudad se toma un respiro. Ya no aguanto más; quisiera echarme sobre algún pedazo de yerba, pero temo quedarme dormido y que me choreen el celular. Ya estoy cerca del Mercado Central, que curiosamente luce vacío. Al fin llego al parque: ya estoy a poco de mi casa. Haré una pausa: quizás echarme sobre la yerba, aunque húmeda, no sea tan malo. Lo hago. Cierro los ojos. ¿Mencioné que padezco insomnio? Qué importa: mis párpados son como enormes montañas sobre el horizonte. Dormiré al fin. ¿Con quién habré vacilado durante la farra? ¿Con Daniela, con Mariana? creo que ninguna me paró bola... «ZZZ…»
—Caballero tenga la bondad, no puede estar aquí.
— ¿Eh?
—Tiene que levantarse, ninguna persona puede transitar en el parque por el decreto de emergencia.
—Está bien, vivo cerca, ya me voy.
— Espere un momento, ¡mi sub, creo que este chico tiene fiebre!
— ¿Ah?
—Cierto. Atento, dos-tres, tenemos un tres-cuatro.
—Tiene que acompañarnos, señor.
— ¡Qué vivo cerca, les digo!
—Está con síntomas, señor, si vive cerca entonces llame a su casa y que alguien venga a acompañarle al hospital...
En ese momento recordé que andaba sin batería, pero que explicar eso a los chapas sonaría a cuento chino, además que el nuevo virus tardaría en manifestarse. Fue entonces que se me ocurrió la mejor idea del mundo: correr.
—¡Deténgase! ¡Atención, tenemos un cinco-seis, envíen las motos al parque que un sospechoso tres-cuatro intenta huir!
Corrí lo que más pude, pese al cansancio que traía por caminar desde Solanda. Sentía el sudor en la frente, en el pecho, en las orejas, en las costillas, en las manos. De repente una zancadilla. De repente, otra vez la yerba cerca de mis ojos.
«Cinco-seis. El sospechoso ha sido detenido, cambio».
En medio de la oscuridad, intento recordar todavía qué les dije a Dany y Mariana. ¿Estarán bien? ¿Volverían a sus casas? A mamá no le hará gracia... le dije que solo iría a una caída de cumpleaños, no que me amanecería... sí, tengo 19 años, pero todavía soy un mantenido; debería estar en la U ya, pero no me alcanzó el puntaje del examen nacional. Debería trabajar por lo menos; hace unos meses, mi hermano mayor que es contador me consiguió un contacto para camellar en una agencia de cobros, pero el supervisor resolvió que era demasiado inepto para contar billetes, pese a haber aprobado un curso para cajeros. Cielos... ¿Qué pasará si me muero? ¿Tendrá mamá la plata suficiente en caso de tener que cubrir mi entierro? Muchas veces me he robado el chiste de la tele de «donar mi cuerpo a la ciencia», pero ahora lo encuentro terrible... recuerdo las casas abiertas de la facultad de Medicina, donde quiere estudiar mi hermana menor... recuerdo esos cuerpos, tan interesantes, tan llenos de vísceras pero faltos de vida, tan aparentemente artificiales, pues llevan los rostros cubiertos... no es lo mismo ver un muerto con rostro que sin él, como no ha de ser lo mismo ver un cuerpo sin cabeza que con ella... recuerdo el primer muerto que vi: fue una tarde en Itchimbía, antes de que construyeran el parque. Fuimos por arena para el gato, y como no había en la cancha de la liga barrial, nos dirigimos con mi ñaño más atrás y entonces los vimos; eran dos africanos. No había un solo rastro de sangre en ellos, y tampoco se veían lívidos. Parecían dormidos nada más, sumidos en un sueño profundo; los muertos parecían más bien los curiosos que se amontonaron después, impresionados igual que nosotros, llenos de miedo quizás, sintiéndose tan afortunados de no ser ellos, como cuando miras un perro o un gato sobre la carretera, antes de ser devorados por los buitres. Y me parecían dormidos nada más, hasta que un detalle me devolvió a la realidad: una mosca se posó sobre la cara de uno de ellos, y aquel rostro nunca reaccionó: era como una roca, ahora parte del paisaje.
Por un momento, mientras un par de agentes (solo uno de ellos con mascarilla y guantes de látex) me sujetan, parezco tener una especie de visión o deja vú: son unos dientes mordiendo mi oreja izquierda y riendo simultáneamente. Entre el ensueño, soy dirigido a pie hasta el hospital Eugenio Espejo. Al volver a tierra, descubro como la gente me mira extraño, con la misma compasión o curiosidad que he mirado otras veces quizás a los moribundos. Una camilla ya está dispuesta para mí; alguien me toma la temperatura y en efecto, parezco tener más de 37. Escucho a un par de hombres con batas que parecen de spa discutir si me ponen una mascarilla o no.
—Hay que seguir evaluando.
—Están varios pacientes, se tiene que proceder según el protocolo cinco-seis.
—Pregunten dónde ubicar a una persona responsable.
—Dice que no puede usar el celular, que anda sin batería.
—Llamen a alguien de Trabajo Social para averiguar sobre la familia.
—Es domingo, solo hay una persona y no llega todavía.
—Vivo acá nomás, en La Alameda —digo altivo—. ¡A solo dos cuadras!
—Déjenlo en espera, licenciada X, vaya con el interno Y y el doctor Z a atender a los heridos de la camioneta.
...
Los minutos pasaban y nadie venía. Por un instante se me pasó la idea de salir de allí; total, estaba a poco de mi casa, pero una sensación de frío en las patas me convenció finalmente de permanecer en la camilla. Empezaba a preocuparme por mamá: a veces es algo paranoica, sobre todo con mi hermana pequeña, Érika. ¿Mencioné antes que por ahora no estudio ni trabajo? Pues, sí que tengo un camello: todos los días tengo que subir a mi ñaña al colegio Santiago de Guayaquil, donde mamá tuvo que cambiarla debido a que ya no le alcanzaba el sueldo para pagarle el colegio de las Mercedarias, donde Érika acudía desde preescolar. En principio sería temporal, pero ya lleva tres años allí. Un día, se me olvidó ir por la Eri; supuse que no tardaría en bajar por su cuenta y que el hecho no pasaría de una puteada en casa. Sin embargo, ella no bajaba y era ya la tercera llamada de teléfono desde el trabajo de mamá que dejaba sin contestar. Acudí entonces al colegio, ubicado también en el parque Itchimbía; el conserje, de acento mono, me indicó que ningún estudiante quedaba dentro. Desesperado, me puse a revisar el parque entero: en el Palacio de Cristal, en el sendero de la libélula, en el parque de la bruja, en el mirador y finalmente, en la miniestación eólica, donde andaba de muchas reguetoneras con un guambra.
— ¡Si le dices a mi mamá que ya tengo pelado, le cuento que todavía te haces la paja y que te limpias con una camiseta que siempre escondes en el armario!
—Chch, ¡no serás chismosa!... Bueno, no le diré nada.
—Discúlpame ñaño, no quise asustarte.
La Érika y yo no nos llevábamos de las mil maravillas; de hecho, odiaba que la mimaran tanto. Era la adoración de mi ñaño mayor el Pablo, como quizás lo fue también para mi papá. De todos modos, nos tolerábamos lo más que podíamos, y mientras yo no me metía en sus cosas, ella procuraba lo mismo... o eso creía.
...
—¡Quietos ahí o le disparo!
Dos horas antes, me mantenía recostado en la camilla, sin poder salir. Era sospechoso de portar el nuevo virus, sin batería en el celu para hablar con mi casa que distaba apenas dos cuadras, en un domingo que el gobierno local ya ensayaba una cuarentena por venir y con un montón de desesperados que desde el jueves, ya acaparaban el papel higiénico, literalmente, como si se fuese a acabar el mundo o si en lugar de un virus respiratorio, se tratara de una infección global de diarrea. En ese punto, aunque sospecho que más bien por chirez, mamá se había portado sensata y nada más acudimos el sábado por la mañana por nuestras verduras y pescado, como de costumbre, a la feria libre de San Roque. Mientras aguardaba en la camilla, y con el fin de distraerme, seguía intentando recordar ese mordisco en la oreja, aunque con frecuencia, las imágenes eran interrumpidas por la foto aérea de mi ñaña con su novio, de mi hermano mayor resentido aún porque le hice quedar mal en el trabajo, con mamá esperándome aún de aquel cumpleaños, con la puteada que me esperaba. ¿Habré pescado el virus? Cuando era niño, una de las cosas que me atemorizaba más era el sida, idea que claro, cambió por completo cuando a una tía le dio cáncer y aunque no murió, vimos como de su estilo de vida aniñado tuvo que pasar a uno igual o más incómodo que el nuestro, luego del infarto que se llevó a mi papá. Algo recuerdo también sobre el zars, el ébola, la gripe aviar, el dengue y otras enfermedades de las que me hablaron en el colegio. Como a cualquier centennial, sin embargo, lo que más me importaba era que Marvel o DC saquen una nueva peli, que ya aparezca la siguiente versión del Playstation o que en julio por fin me salga un cupo para la universidad, en cualquier carrera. Y pensando en todo aquello fue que vino aquel tipo, con pistola en mano.
—¡Quietos ahí o le disparo!
«Mierda» pensé. «¿A qué rato esto se volvió Hollywood?» Un tipo con pistola, que parecía un Terminator criollo, había irrumpido en la sala de emergencias.
—¡Vos, el de la camilla, párate chucha y ven acá!
—Fresco, broder —dije temblando—.Ya te doy mi celu, solo que está sin batería (no era la primera vez que me sentía asaltado, la última vez fue también por un teléfono).
De repente, mi captor tenía su fría pistola apuntándome a la cabeza y sujetándome del cuello.
—Tranquilo loco, no creo que saques nada bueno con esto, mejor te vas a cagar la vida —intenté decir al man, que sostenía su fría pistola en mi sien, mientras temblaba y no estaba muy seguro de que me hiciera caso.
—¡Cállate chch! —gritó a continuación, mientras me daba un rodillazo en la espalda.
—Es mejor que se calme —dijo a continuación una de las enfermeras, de aspecto mulato, probablemente costeña—. ¡Suelte al paciente o será peor para usted, el muchacho que está apuntando podría tener el virus y contagiarlo!
— ¡Me vale verga este virus ahorita, si no quieren ver sangre acá mismo, atiendan a mi hijo ya, que tiene un problema del corazón pero no le quieren coger en el hospital Baca Ortiz! —prosiguió enérgico el Terminator.
— ¡Dispárale ya y lárgate, careverga! —irrumpe de pronto una voz, que parece venir del fondo de la sala de emergencia.
—Ah, ¿muy macho? A ver, ¿Quién chuchas es el cojudo que quiere que le mate a este mamarracho? —Exclamó enérgico mi captor. ¿Quién, quién pues chch, Quién? ¡A ver, sale pues maricón, que quieres que le dispare a este man!
De repente, no se escuchó en la sala nada más que algún aparato conectado, o la respiración agitada de algún nervioso.
— ¡Por Dios cálmese, señor! —continuó la voz de la enfermera de hace un rato.
—Licenciada, por favor ya no le diga nada —prosigue otra persona, en tono más bajo, al parecer un doctor. De pronto, tres agentes de policía ingresan en la sala.
—Tranquilícese, señor. Está en el área de emergencia de un hospital. Suelte de inmediato a ese paciente que es sospechoso de portar un virus contagioso, que puede perjudicarle a usted. Si lo hace, Trabajo Social del hospital coordinará que a su hijo se le ingrese para evaluación, y acá no ha pasado nada.
—No les creo, ¡Apenas le suelte me van a detener! ¡Ya estuve en la cárcel antes, No les tengo miedo, llamen este rato a una ambulancia que ingrese a mi hijo y solo ahí le tengo a este man!
De pronto, todos nos quedamos en silencio: la valiente enfermera de hace un rato, el jefe médico de las enfermeras, el bocón de hace rato que deseaba ver correr sangre, el anciano del respirador, alguna mujer llorando mientras reza el padrenuestro, los agentes de policía, el oficial al mando. Entonces, presa del nerviosismo o del cansancio, se me ocurre quizás la peor idea del mundo: en un momento de relajación de mi captor, escupo en su mano. Casi de inmediato se dispone a dispararme, y cuando al fin se anima, la pistola no suelta nada. Suena a continuación un disparo de verdad, pero hacia el piso. Mi captor corre, ingresando al área de emergencia, y mientras los agentes van por él, dos enfermeros con una cortina grande se abalanzan sobre mí.
—¡Cálmese, por favor y colabore con nosotros!—escucho de nuevo a la enfermera mulata—. ¡Con dos locos ya es suficiente!
...
Hace años, en que debimos hacer una fila abismal en el banco de un centro comercial, recuerdo que sentí un extraño malestar, que inició como un leve dolor en la espalda, que poco a poco se fue extendiendo como agua fría dentro de mi cuerpo, que luego se convirtió en un retorcijón en la panza y finalmente en unas bolas blancas de luz, que parecían ovnis salidos desde mis ojos. Al rato, un lienzo obscuro, con unas voces de fondo, como cuando es de mañana y alguien intenta despertarte, me hizo suponer que había pasado por un extraño sueño. Sin embargo, era yo, sobre la fría baldosa del banco del centro comercial, con un montón de gente mirándome y sobre ellos, las luces del local.
—¡Háganle sentar! ya le traen agua, ¡por favor dejen pasar a la señora con la guagua de inmediato a la caja! —dice alguien, refiriéndose a mi madre y a mi entonces hermana bebé.
Fue mi primer desmayo. Recuerdo que sentí mucha vergüenza; pensé incluso que a alguien se le ocurriría que se trató de un teatro para saltarnos la cola, como aquel que un arquero de Barcelona hizo alguna vez para evitar ser expulsado de un juego de campeonato, o como aquel chico "sordomudo" que vi una vez en el bus, quien tras no recibir una sola moneda de la gente, se bajó puteando y maldiciendo a medio mundo. En esta ocasión he sentido algo similar, nada más que he despertado con una mascarilla encima. Ahora estoy en una sala donde al parecer hay muchas camas, pero con una cortina encima, muy parecida a aquella con la que un par de enfermeros me atraparon.
...
—Creo que es tiempo ya de quitarle la mascarilla, licenciada —escucho decir a una doctora. Mientras me la quita, con el cuerpo amortiguado, intento decir algo.
—Por favor, mi casa está a solo dos cuadras, déjenme ir con mi mamá...
—¿Por qué no los llama por celular? ah dio, cierto que no tenía batería —me dice una voz—. Si quiere le presto mi teléfono, ¿dígame cuál es el número?
La reconozco. Es la valiente enfermera de hace un rato, que se atrevió a encarar al sujeto descontrolado que exigía que alguien atienda a su hijo, pues al parecer tenía un problema cardiaco.
— ¿Qué pasó con el señor que me apuntaba? ¿Le capturaron los chapas? ¿Atenderán a su hijo?
—Sí, se lo acaban de llevar, aunque la trabajadora social, me parece, hizo unas llamadas a un defensor público y también a la coordinadora del hospital, ya que estuvo en contacto directo con usted. Fue muy imprudente lo que hizo, pero ojalá no le metan preso.
—No, solo estuvo dispuesto a matarme, pero tiene razón. Ojalá no le metan preso.
—Bueno, quédese tranquilo, ya llamo a su casa para que vengan por usted.
Pasaron los minutos. Seguía intentando recordar quién me mordió la oreja durante la fiesta, si la Dany o Mariana. Me imaginaba la cara de mamá al verme acá. Seguro al verme aquí en el hospital ya no me mandaría a la porra. Ha sido un enorme susto, pero de seguro estaré bien, estaremos bien. De pronto irrumpe la enfermera.
—Señor: ya intentamos, y no contestan en su casa.
— ¡Vuelvan a llamar, por favor! ¿Ya probaron al número de celular de mi mamá o de mis hermanos?
—No, por favor dígame los números.
Fue entonces que me sentí víctima de la tecnología otra vez: me había acostumbrado tanto a guardarlo todo en el celu, que nunca me aprendí de memoria los teléfonos de mi familia, excepto el número fijo de la casa, que por esos días andaba suspendido.
—No recuerdo los números, enfermera, están grabados en mi teléfono. Por favor, présteme un cargador solo por unos minutos, y yo mismo podré marcarles.
—Está bien, a ver, présteme el celular.
De pronto, al palpar mis bolsillos, noté que solo traían unas llaves.
—Señorita, ¿Tal vez guardaron mi billetera y mi celular en el momento que fui trasladado hacia acá?
—Desde luego, su billetera está ahora en recepción, pero en ningún momento le hemos quitado el teléfono.
— ¡Mierda! ¡Seguro el tipo de la pistola me lo sacó sin darme cuenta!
—Chuta... vea, hagamos una cosa... voy a preguntar al guardia si en el momento que se llevaron detenido al hombre de la pistola se le requisaron sus cosas, aunque, si le sustrajo su celular, seguro ahora lo tiene la policía.
—Por favor, déjeme ir a mi casa, le prometo que está a solo dos cuadras.
—Entienda usted por favor, señor... usted está volando en fiebre, podría tener los síntomas de la pandemia... si no fuera por eso capaz y yo misma hablaría con Trabajo Social para que se le acompañe a su casa, se contacte con un familiar y regrese acá de ser necesario, pero ahora es un peligro potencial.
Peligro potencial. Nunca en la vida me habían llamado así, es decir, a veces me decían que era un “peligro”, una “amenaza”, pero siempre en son de broma. Peligro potencial. Me sonaba a película esta huevada. No podía ser cierto. Más allá de un dolor de cabeza, de panza o algún mal chuchaqui, nunca me sentí más enfermo. ¿Sería este el preludio del fin del mundo? ¿Me iba a morir? Alguna vez leí, en el texto de no sé quién, que ese no sé quién decía que «la muerte de un hombre no le podía conmover del mismo modo que la muerte del universo». ¿Sería Ernest Hemingway, aquel cuyo libro se titulaba igual que una canción de Metallica? No, creo que no; en ese libro decía algo sobre que «la muerte de un hombre representaba la muerte de una parte de la humanidad». En fin, qué más da, el punto es que si tal vez me llego a morir, más allá del sufrimiento de mi familia, no creo que el mundo cambie demasiado, incluso si es verdad lo de este virus, que probablemente mate a muchos de nosotros, pero no creo logre extirpar a la humanidad del planeta, pues No somos el fénix que resurge de las cenizas, sino solo un montón de mala hierba.
—Creo que necesito ir al baño, enfermera.
—Está bien, párese, ya le acompaño.
Y mientras sus manos de látex intentan levantarme, un flash atraviesa la oscuridad de mis pensamientos: forcejeo, me retiro la mascarilla y emprendo la huida.
Las calles solían ser un campo de batalla entre la batahola de buses, motos, vendedores, niños, enamorados, parlantes, disparos, manifestantes, ancianos, radios, televisores, perros, pájaros y alguna que otra mosca. Esta tarde sin embargo, no escucho ningún ruido. Mi mente se ha puesto en blanco, como si alguna persona capaz de manejar mi vida a control remoto me hubiese puesto en mute. No he parado de correr; sin embargo me cansaré en algún momento. O me atraparán, quizás. A ratos, el sonido de una sirena parece penetrar en mis oídos, a intervalos, como las gotas de agua de una llave descompuesta o mal cerrada. ¿A dónde habrán ido en casa? en cuanto pueda, intentaré volver, aunque no sabré como entrar, pues he perdido las llaves. Seguro me atraparán. Es inútil que siga corriendo. Es una carrera inevitable contra el destino. ¿Por qué habría de evitar que me internen en el hospital? quizás sería mejor que me ingresaran, antes de que el virus se siga propagando y todos los hospitales colapsen, los muertos empiecen a amontonarse entre las calles y los vivos, entre la desesperación del desabastecimiento, el encierro, la soledad y el aburrimiento, se conviertan en zombis. El apocalípsis quizás no sea como lo pintan las películas; tal vez, la distopía es solo un deseo latente dentro de todos. Tal vez nuestra vida es tan aburrida, que necesitamos con urgencia un baño de sangre para sentirnos vivos de nuevo.
Mientras unos sujetos vestidos de astronautas me llevan en camilla, pues al parecer he vuelto a ver las mismas luces blancas que vi cuando era adolescente, y tras sentir otro frío correntazo en el cuerpo, creo recordar al fin que fue la Dany quien me mordió en la oreja. ¿Acaso importa ya? a veces, por las noches, he sentido el impulso de apagarme y que todo transcurra en silencio, antes del otro gran silencio. Luego he respirado hondo para recordarme que aún estoy acá. Me pregunto si saldré de esta. He leído que mucha gente ha logrado recuperarse. ¿Seré uno de los afortunados? ¿Volverá la vida a ser la misma, esa que transcurre entre las sucias calles de la gente real y la alegría virtual de los influencers, mientras prolongamos solo otro poco nuestro final? ¿Dejarán los políticos de vivir otra realidad o aprovecharán también esta ocasión para chorear? ¿Aprenderemos algo de esto? ¿Observaré también un delfín en La Alameda o un cóndor en la terraza? Me pregunto dónde habrá pescado el virus la Dany.
sábado, 19 de febrero de 2022
Sintigo
Soñábamos con conquistar el mundo.
Soñando despiertos a veces,
Atravesando los mares en barcos de papel.
Jugando su juego, ganando y perdiendo casi siempre.
Procrastinando a veces,
reinventándonos a borrones.
Recibiendo por pago a veces una sonrisa,
de aquellas que a veces no tienen cabida en el paraíso capitalista.
A veces confundidos entre el tumulto y empujados, pero vueltos a levantar.
A veces de regreso,
preguntándome inútilmente si pude hacer algo más,
Solo me dejo arrastrar por el horizonte,
cabalgando sobre la ola imaginaria que tras la inmensa noche,
quizás me muestre tierra a la vista.
viernes, 18 de febrero de 2022
Bruja
domingo, 13 de febrero de 2022
El castillo
miércoles, 9 de febrero de 2022
Abu
Nunca conocí al abuelo Ramón, pese a que escuchaba su nombre de vez en cuando en navidades, cumpleaños, bautizos y velorios. En alguna ocasión, una tía mencionó que murió en combate durante alguna de las guerras con el Perú, pero en otra, un primo nos contó que desapareció tras un aluvión en el pueblo donde vivía con la abuela Ofelia —típico nombre de abuela—.
Ella y yo no éramos los típicos amiwis, camaradas o cómplices que suelen ser otras abuelas con sus nietos; de hecho, sospecho que no le caía muy bien, que me encontraba algo afeminado para el canon de hombres que le habían mostrado durante toda la vida, situación por la que culpaba en secreto y a veces descaradamente a mi madre, y que aborrecía el hecho de preferir quedarme en Quito leyendo libros y clavado frente al televisor, en lugar de viajar con mis hermanos y primos hasta el pueblo durante las vacaciones, para llenarme de lodo, hundirme entre las espigas, ayudar en la cosecha del trigo o del choclo y amasar el pan casero que sin embargo, siempre nos hacía llegar en fundas negras de plástico hasta nuestra casa. Mis hermanos en cambio, la adoraban: no sé si a ella o al pueblo, pero lo que para mí era un suplicio era para ellos sinónimo de aventuras.
No es que me creyera la gran cosa o aborreciera el contacto de la tierra con la piel; simplemente me aburría. Era un niño; si bien es cierto que a esa edad es normal el deseo de jugar, tampoco creo sea muy normal desarrollar un espíritu bucólico. De todos modos, la incomodidad que me causaba el pueblo pronto sería razón para que mis primos también se alejaran y que el resto de la familia se pusiera más intenso en sus habladurías contra mamá, a tal punto que en unas vacaciones, harta de la presión y de verme hecho guagsa frente a la pantalla de la sala, decidió que también iría con mis ñaños al pueblo. La abu trabajaba en el terreno con su hijo menor, el tío Freddy; tampoco me llevaba bien con él. Por su nombre, a fuerza quizás de años y años de tele, le encontraba incluso parecido al Freddy Krueger. Pese a todo lo habilidoso que le veía guiando a los chanchos y borregos, manejando el burro cuál corcel y sacrificando a las gallinas y cuyes, sospecho que también odiaba esa vida. Años después terminaría estudiando en la Politécnica Nacional alguna carrera que dejaría luego para irse a España, pero no estoy acá para contar su historia, sino la de Ofelia. En la casa de campo también trabajaba otro muchacho, que cambiaba con frecuencia de nombre y de cara, una señora llamada Gloria o algo así y un señor que no podía hablar, que sospecho además tenía algún tipo de retardo mental, pero era muy hábil para amasar pan y elaborar caballos y guaguas durante finados.
Aquel verano equinoccial coincidió con una cosecha de trigo, que en nuestras latitudes pueden suceder casi en cualquier época del año; en la parte alta del terreno, y aprovechando las pilas de espigas que quedaron luego de la cosecha, mis ñaños y primos idearon una divertida rampa a través de la que nos deslizamos sobre cartones, para frenar exactamente sobre las espigas. A diferencia de otros juegos que encontraba desagradables y sucios, este me pareció excitante. Nos botamos de la colina por horas; creo que hasta empecé a caerles mejor a mis primos. Entonces, sucedió que en uno de los descensos, se me salieron las medias que llevaba puestas y al caer sobre el montón de espigas, al parecer me pinché con alguna en el dedo gordo del pie izquierdo.
Considerando que era un accidente que pudo pasarle a cualquiera y que quizás no sería una molestia mayor que un uñero, decidí restarle importancia. Sin embargo, al ponerme los zapatos para la misa de la noche, durante el interminable sermón del aburrido cura que parecía no pararía de hablar hasta morir, sentí que me iba al infierno. El dedo parecía haber crecido al menos un par de centímetros, y sentí que pronto se saldría del zapato. Tras ponerme a llorar y luego de la respectiva puteada por interrumpir el aburrido sermón, la abuela finalmente me pidió que me vaya a la casa, y me dijo que ya me haría un agua de manzanilla o algo, pues asumió que debía ser dolor de panza.
Terminada la misa, la abuela me encontró junto a la puerta de la iglesia.
—¡Te dije que te vayas a la casa, guambra malcriado, no respetas ni a diosito! ¿Y que haces sin zapatos, majadero?!
—¡Perdón, abuela, es que me duele el dedo y no puedo caminar! —señalé hecho un mar de mocos.
—¿A ver, qué te pasa? ¡Sácate las medias!
Fue entonces que vi en la cara de la abuela estampado el horror. Bah, exagero.
—Parece que se te entró una nigua. En la casa te saco con una aguja caliente.
—¡No, abue, no! ¡Por favor, no me ponga ninguna inyección!
—¡Deja de ser maricón! ¡Ya les llamo a tus ñaños para que te lleven cargando hasta la casa!
No esperé a que mis hermanos llegaran. Pese al dolor, y a que cada paso era como caminar sobre una paila caliente, no dejé que nadie me cargara... hasta unos pasos más adelante, en donde el Freddy me agarró cual costal de mellocos, y me llevó hasta la casa.
Sospecho que en otra vida, la abuela debió ser enfermera o doctora. En ese entonces, el pueblo no tenía siquiera un centro básico de salud, por lo que en cada familia le hacían de cirujanos o matabichos. La precisión quirúrgica de la abuela, pese a que me mostró como encendió la punta de la aguja en una vela, fue tan sutil que casi no sentí dolor.
—Gracias abuelita —agradecí entre sollozos y algo de culpa por llamarla "abuelita" conmovido solamente por el interés.
—Esta es la nigua —señaló, indicando el ácaro reventado y envuelto en sangre sobre la aguja ennegrecida —la próxima vez que juegues entre la espiga no te quites los zapatos.
Un par de días después, con un esparadrapo sobre el dedo y tras agradecer el desayuno, mis ñaños y primos acompañaron al tío Freddy a llevar los borregos a la parte alta del terreno.
—Aunque quisiera que vayas para que te foguees un poco, no puedes caminar con el dedo así. Será mejor que te quedes acá y no estorbes —replicó la abuela tras mi insinuación de subir al monte.
—Bueno abue, deje entonces que lave los platos —sostuve de inmediato, algo cabreado por haber dicho que sería un "estorbo" para llevar las ovejas.
—¡Deje eso! ¡Ya viene luego la Glorita a ayudar!
—Pero abu, ¡luego usted anda diciendo que nunca hago nada!
—¡Deje, deje nomás, que para hacer de mala gana o mal prefiero que no haga nada, que va a decir luego su mamá!
—Abuela, ¿por qué odia a mi mamá, qué le hizo?
—¡Cállate el hocico, quesff, ¿Quién te ha dicho que "odio" a tu mamá?! —hizo cierto énfasis al pronunciar la palabra.
Tras unos minutos de incómodo silencio, decidí reanudar la charla.
—Es que te cambia incluso la cara cuando hablan de ella. ¿Es por que mi ma es la segunda esposa de mi papá, verdad?
Esta vez la abuela agarró una lavacara llena de tostado y salió sin decir nada de la cocina.
Se acercaba la hora del almuerzo y mis hermanos, primos y mi tío tardaban en llegar. El peón también había ido con ellos, por lo que la Ofelia decidió buscar a la señora Gloria para subir al monte. Sin embargo, esa tarde la Glorita al parecer había salido para Otavalo, por lo que decidió esperar otro rato.
—Capaz se perdió alguna oveja y la están buscando —me comentó, previo a servirnos solos el almuerzo de sopa de bolas con col que tanto me disgustaba y arroz con carne, plátano frito y agua de panela. Tras verme jugando fútbol con la sopa durante largo rato, la abuela rompió el hielo.
—No "odio" a tu madre, no sé de dónde sacas esas palabras tan feas.
—No sé, abuela; al menos estoy seguro de que la quiere menos que a mis tías.
—Solo no me gusta que no te críe como varoncito, por dios, ¡no sabes hacer nada, ni te gusta salir a jugar!
—Si lo dice porque lavo los platos, me parece que exagera, abuela, igual me gusta ayudar, pero el que no me guste jugar en el lodo no quiere decir que no sea hombre —respondí, hablando casi como adulto.
—¡Calle, calle, majadero! ¡Termínese la sopa que se enfría o sino ya no coma para darle a los chanchos!
—Disculpe, abu, no me gusta desperdiciar la comida.
Tras tomar el potaje aquel que parecía engrudo y terminarme el arroz, que comí con más entusiasmo, volví a desafiar a la madre de mi padre.
—La primera esposa de mi pa no le quería. No es culpa de mi ma que él se haya enamorado de ella.
—Estaban casados por la iglesia, como yo con tu abuelo Ramón.
—El abuelo tampoco era un santo, abuela, yo sé que le pegó.
—¡Y ESO A VOS QUÉ TE IMPORTA, PENDEJO! gritó golpeando la mesa. Tu papá se casó por la iglesia y lo que Dios une no lo separa el hombre.
—¿Aún si le pegan o le desprecian, abuela?
—Mira, ¡no te pego porque todavía te ha de doler ese dedo!
Mucho tiempo después, mi padre dejó de obligarme a volver al pueblo, pese a la sugerencia de mamá de mostrar gratitud con la familia. Tras ser diagnosticada con Alzheimer, la abuela fue llevada a una casa de retiro, y la señora Gloria se quedó a cargo del terreno de los abuelos. Tras dos años de esperar un cupo para la universidad, finalmente logré ingresar en la facultad de Psicología, y en una ocasión decidí visitar a la abuela junto con mi novia Sofía.
—Abu, ¿recuerdas la vez que me sacaste la nigua del dedo del pie? nunca te agradecí lo suficiente por eso. Ten, te traje estos chocolates, espero puedas comerlos.
La abuela no me reconoció, y pensó más bien que la Sofi era una de mis primas.
—El Ramón no era tu abuelo —empezó a decir, dirigiendo su vista hacia el infinito.
—Abue, no sabes lo que dices. Mi abuelo murió hace mucho y estoy seguro que pese a todo nos quiso a todos —respondí intentando apaciguar el momento. Desde luego, no era la ocasión para preguntar si era cierto que el abuelo solía pegarle.
Tras darle la bendición a mi novia Sofi a quien seguía confundiendo con una de mis primas, y decirme adiós, mientras dejábamos el salón, la abuela volvió a replicar:
—El Ramón no era tu abuelo... al Ramón le gustaba tu mamá... el Ramón no era tu abuelo...