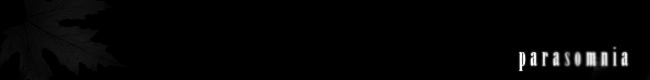Mis inicios en la vida sexual, como no podía ser de otra manera, se los debo al porno. Bueno, en realidad, a las telenovelas. Lo admito: era de esos que pensaban que al crecer cambiaría completamente de apariencia, como lo hacían los niños de las películas, al ser reemplazados por otros actores para ser representados en su etapa adulta. También era de los que creían que es posible sobrevivir a una lluvia de balas en la guerra, que las agonías lejos de ser una dolorosa tortura eran una épica y dulce despedida de los amigos, pero sobre todo, era de los que creían que los hijos no venían traídos al mundo por una cigüeña, sino como resultado de un horrendo destrampe, de preferencia en la orilla de una playa o al calor de una fogata de invierno.
La primera vez que vi una escena de felación fue en una revista en blanco y negro, cuya portada parecía traer bordes amarillos. Ni siquiera me pregunté por qué una mujer desnuda se metería un pene en la boca; simplemente me pareció asqueroso, pensaba que el tipo se mearía encima. Al verme con la revista, mi tía me la quitó intentando explicarme que eso era una enfermedad, y que esas fotos eran para ilustrar casos clínicos. Años más tarde, de vacaciones en casa de unos primos en Arenillas, mis hermanos se pusieron a ver una peli porno. Nunca olvidaré la primera escena que vi: era un tipo, con un calzón raro donde tenía sujeto una especie de pito artificial de color negro, que lo hacía con dos chicas a la vez. Por alguna razón ya no sentí el mismo asco que cuando miré la revista, aunque sí cierto cargo de conciencia religioso qué seguro se debía al catecismo. Luego de "confirmar" que esa era el modo en que se gestaban los bebés, les pregunté a mis hermanos si nuestros padres también nos fabricarían así, lluchos y con juguetes raros. «Calla, ¿qué dices, ve?» respondieron al instante.
Tiempo después, mis ñaños, que eran más vivarachos y sueltos, tuvieron sus amores y cosas. Tímido como era, a mí me costó más tiempo. Mi primer beso lo di recién durante unas vacaciones, jugando a la botella y no pude hacerme mi primera paja hasta los catorce años, puesto que la primera vez que lo intenté a los doce, me lastimé sin querer. Durante esos años locos, sin internet en casa, el traficar con películas y revistas de porno era toda una odisea. A veces intercambiábamos revistas a cambio de deberes o de golosinas. En una ocasión, mi mamá me encontró una revista prestada y tuve que ayudar en matemáticas a mi amigo Fabricio durante un mes para reponérsela. Cosas de adolescentes.
Un día, decidimos colarnos a un cine de porno. A finales de los noventa aún teníamos en Quito al Granada, al América y al Hollywood. Habíamos escuchado de todo sobre ellos: que a ese sitio iban puros homosexuales, violadores, parejas que se sentaban atrás para aprovechar "lo oscurito" y viejos pajeros, que se sentaban en las primeras filas. Un día quisimos ir con el Fabricio, pero al rato concluimos que, de hacerlo (en el supuesto caso de podernos colar), la gente nos creería maricas. Fue así que decidimos convencer al Ernesto y al Gabo para que nos acoliten. Luego de evaluar la situación, concluimos que el América era el cine menos foco para intentarlo, ya que por el Granada y el Hollywood pasaba demasiada gente, aunque por otro lado, sería más difícil escabullirnos. Fue entonces que se nos ocurrió intentar sobornar al de los boletos: mil sucres bastarían. Tan ingenuos. No solo que el man se cagó de risa, sino que mil sucres ya no eran nada para entonces (las entradas costaban ocho mil sucres). Desilusionados y sintiéndonos algo ridículos y pervertidos, con un gran sentimiento de culpa (seguramente por haber ido a la catequesis), decidimos no volver a hablar nunca más del asunto y pegarnos con la plata que habíamos juntado unas buenas salchipapas.
Años después, ya en pleno siglo XXI, descocado hace rato y sumergido hasta el fondo en internet, me enteré por un periódico digital que el Hollywood cerró sus puertas, igual que el Granada hace tiempo. Para entonces ya había perdido contacto con todos los chicos, incluso en Facebook: parecía que se los hubiera tragado la tierra. Del Ernesto apenas supe que ya estaba casado, que asistía a alguna iglesia cristiana y que trabajaba instalando techos de yeso. Supuse que el Fabricio y el Gabo habrían hecho lo mismo. Por mi parte, estuve casado durante tres años, aunque no llegué a tener un hijo. Tiempo después conocí a Claudia, quien tenía un enano de ocho años, que nunca se casó, aunque convivió durante un tiempo con un man de la Politécnica, desde que eran estudiantes. Un día, la Claudia me propuso visitar el teatro América, el último cine porno de Quito. En principio la idea me resultó más que desagradable, inútil, en vista de toda la pornografía que ya había visto durante toda mi vida, tanto en medios tradicionales como en páginas y videos de internet. Se me hizo incluso pervertido de su parte, debido a que era la madre de un niño de ya ocho años, la edad a la que entré en el catecismo. «¿Qué, también me vas a salir con esas huevadas moralistas y sexistas?» respondió a mi desdén. «¡Dale, vamos!».
Ahora que estoy a punto de entrar de la mano de mi novia, me siento de pronto como cuando era un guambra de doce. Cierto impulso insiste en alejarme de ese lugar, a pesar de todos mis pensamientos. Entendí con los años que los orgasmos no duran una eternidad, que no son simultáneos y que el sexo no necesariamente es para dar vacaciones a las cigüeñas. Entendí que los curas deberían dejar aquel voto de castidad que solo podría ocasionarles un cáncer de próstata y disfrutar de la vida sexual como cualquier ser humano, que nadie (o casi nadie) se quedó ciego, le salieron pelos en las manos o se murió por masturbarse y que el cine porno legal es pura ficción, producida sobre todo para nuestros ojos masculinos. Pero sobre todo eso, entendí que las mayores chispas del amor siguen estando en un buen destrampe.
domingo, 27 de octubre de 2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)